Fragmento
Bogotá, 2 de julio de 1903
Cuando entraron en la segunda semana de labores sin haber recibido del Poder Ejecutivo el protocolo del tratado del Canal, los ánimos empezaron a caldearse. El líder de los conservadores nacionalistas, Miguel Antonio Caro, se paseaba por el recinto como un tigre enjaulado a quien se priva durante mucho tiempo de la oportunidad de lanzarse sobre su presa. Se formaban pequeños conciliábulos donde los más optimistas entre los opositores al convenio especulaban en torno a la posibilidad de que Marroquín, finalmente, hubiera resuelto devolver a los norteamericanos el malhadado documento para que se modificaran aquellas cláusulas que tanto ofendían la dignidad de Colombia.
****************
Panamá, martes 27 de octubre de 1903
Diez minutos después de que las campanas de la Catedral dieron las siete, el doctor Manuel Amador Guerrero descendió las escaleras su casa. Sabía que de su reunión con los conjurados dependería la suerte definitiva de la gesta separatista. De algún modo tendría que transmitirle al grupo confianza en el plan concebido por Bunau Varilla y explicarles por qué él no había podido entrevistarse personalmente con ninguno de los máximos dirigentes del gobierno norteamericano. No ocultaría nada para que al momento de tomar decisión, cualquiera que ella fuera, todos lo hicieran con un conocimiento cabal de los hechos.
****************
Washington, domingo 1 de noviembre de 1903
En el momento en que John Hay, Francis Loomis y Charles Darling entraron en el despacho presidencial, Theodore Roosevelt se entretenía haciendo girar un enorme globo terráqueo colocado a un lado de su escritorio.
– John, Francis, Charles, buenas noches y gracias por venir aquí hoy domingo y tan tarde. Precisamente analizaba la importancia que el Canal de Panamá tendrá no solamente para nuestra Marina de guerra, sino para el comercio mundial. ¿Han observado cómo facilitará el intercambio entre el Lejano Oriente y la costa Este de los Estados Unidos? Lo mismo puede decirse de Europa. Ese canal que los malditos colombianos no quieren que construyamos contribuirá enormemente al desarrollo de la economía mundial.
****************
Panamá, martes 3 de noviembre
En Santa Ana, sin saber lo ocurrido, el general Domingo Díaz se preparaba para conducir a su gente hacia el Cuartel de Chiriquí. Había enviado dos emisarios a Huertas dejándole saber que no era posible esperar más. “Adviértanle que yo no espero hasta la noche; a las cinco de la tarde comenzaremos las acciones”.
La plaza rebosaba de gente y se acercaban más por las calles aledañas. En la plaza de la Catedral, José Gabriel Duque había reunido ya a los doscientos voluntarios del Cuerpo de Bomberos y la carrera de Bolívar, que comunicaba ambas plazas, también se iba colmando de istmeños. Se improvisaban discursos patrióticos y con la ayuda de sus antiguos lugartenientes de la guerra civil, Carlos Clement y Juan Antonio Jiménez, el pequeño general Domingo Díaz, subido sobre una banca, hacía esfuerzos por controlar a los más exaltados. En ese momento distinguió la robusta y sudorosa figura de Archibald Boyd que a codazos procuraba llegar hasta él.
– ¡Abran paso a Boyd! – ordenó el general, a quien la expresión del rostro del recién llegado le indicaba que algo muy importante había ocurrido.
– Don Domingo, su hermano Pedro, que está en Catedral, me envía a informarle que acaban de llevarse presos a los generales.
Aunque Boyd había procurado hablar bajo, el mensaje se regó rápidamente entre la masa y el general Díaz, consciente de que le sería imposible controlarla, gritó:
– ¡Síganme al Cuartel de Chiriquí!
A Clement le pidió que permaneciera en Santa Ana organizando a aquéllos que se sumarían al escuchar la noticia que despejaba el camino hacia la separación.
Unos minutos más tarde, como una oruga gigante, la marea humana se desplazaba por la carrera de Bolívar. Los más pudientes, que habían pasado casi toda la tarde encerrados en sus casas, abrieron los balcones para saludar y lanzar vítores y muchos bajaron las escaleras para incorporarse al improvisado desfile. En la plaza de la Catedral, junto a Pedro Díaz, esperaban el Maestro Arango con sus hijos Belisario, Ricardo y José Agustín. Invitados por el general Díaz, se sumaron a la cabeza del grupo.
– ¡Ésta es la gran marcha de la independencia! -gritó el Maestro Arango con lo poco que le restaba de voz.
Cuando la multitud entró a la carrera de Ricaurte, los que seguían a Carlos Clement en la segunda oleada se habían unido al desfile y la arteria principal de San Felipe, desde Santa Ana hasta las proximidades del Cuartel de Chiriquí, se vio colmada de istmeños que lanzaban vivas al Partido Liberal y a la nueva república.
Dentro del cuartel, Huertas, quien por precaución había redoblado la guardia, se asombró y atemorizó ante la enorme muchedumbre que ya estaba a menos de cien metros de la gran puerta que impedía el acceso al fortín. Sin poder distinguir a los líderes, el comandante del Batallón Colombia vacila. El pueblo sigue avanzando y de pronto se detiene bruscamente al advertir que los soldados se hincan y en posición de combate apuntan sus rifles hacia la multitud. Algunos se repliegan mientras los más osados lanzan órdenes de seguir avanzando. El general Díaz no sabe lo que ocurre «¿Se arrepentiría Huertas?», se pregunta, y decide averiguarlo. Acompañado de Clement se adelanta a la multitud para que desde el cuartel lo puedan reconocer. Tras un momento de silencio expectante se escucha la voz de Huertas.
– ¡Descansen armas! -ordena a sus hombres que, sin saber lo que está ocurriendo, obedecen en el acto.
Huertas salió del cuartel, se abrazó emotivamente con el general Díaz y ordenó abrir las puertas al pueblo; él mismo rompió el candado que daba acceso al parque. En medio de un jolgorio indescriptible, los istmeños de todas las capas y todos los colores se abalanzaron sobre las armas y las municiones. Minutos más tarde, entre vivas y risas, un improvisado ejército, el primero de la nueva república, emergió del cuartel ante la mirada atónita de los soldados del Colombia.

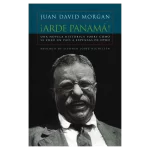






admin –
Excelente Libro