Fragmento
Joseph Ratzinger se levantó del reclinatorio y fue a sentarse detrás del antiguo escritorio en el que solía despachar los asuntos que reclamaban atención inmediata. Las oraciones que rezaba en la intimidad de su aposento las había dedicado esa noche a implorar al Creador que lo iluminara para que la decisión que en breve tendría que tomar fuera la mejor para el futuro de la Iglesia católica, apostólica y romana, que él presidía como Sumo Pontífice y sucesor del apóstol Pedro. Doscientos sesenta y cuatro servidores de Cristo habían alcanzado con anterioridad la dignidad de Sumo Pontífice, linaje que hacía de la Iglesia católica la más sólida de las instituciones en la historia de la humanidad. «Tú eres Pedro y sobre esta piedra edificaré mi Iglesia», había dicho el Señor, y, pese a los muchos escándalos, desaciertos y vicisitudes, dos mil años después la roca seguía inamovible.
A pesar de que por el ventanal entraba todavía la delicada luz que precede a los ocasos estivales, el Papa encendió la pequeña lámpara del escritorio. Mientras abría la carpeta con las recomendaciones de sus más cercanos asesores, aquellos que constituían lo que él denominaba su gabinete personal, esbozó una sonrisa en la que había más conformismo que tribulación. Cuando, después de tres intentos fallidos, en menos de veinticuatro horas voló hacia el cielo la fumata bianca, sus pares le habían hecho saber, sutilmente, que tan expedito escogimiento, uno de los más rápidos en la historia de los sucesores de Pedro, obedecía fundamentalmente a sus bien acreditadas dotes ejecutivas, y a que de él se esperaba la urgente tarea de rescatar a la Iglesia universal del marasmo en que se hallaba sumida como consecuencia de los ataques de sus enemigos y de las acciones reprochables de varios de los prelados encargados de divulgar la fe católica. «El momento histórico no se presta a más», le habían advertido, posteriormente, con mayor claridad, los cardenales más influyentes de la jerarquía del Vaticano. Y, de la noche a la mañana, sin que hubiera tenido siquiera el tiempo necesario para estudiar a fondo todos los entresijos y secretos de la institución que estaba llamado a reorganizar y administrar, se veía obligado a afrontar una decisión capaz de estremecerla hasta los cimientos y provocar hostilidad e inquina entre los enemigos del catolicismo. En su despacho oficial esperaban, aún sin leer, las consideraciones enviadas por el cardenal presidente del Consejo Pontificio para el Diálogo Interreligioso en torno a las cada día más difíciles relaciones con el islamismo, y los informes del Tribunal Supremo de la Signatura Apostólica y del Archivo Secreto Vaticano, los primeros que había solicitado para emprender la tarea de reestructurar la Iglesia. Todo quedaría en suspenso hasta que él tomara la decisión sobre el documento de Barcelona.
Benedicto XVI sacó de la carpeta los informes enviados por sus asesores inmediatos y resolvió leer primero el de la minoría, rubricado con el sello de los dos cardenales que acumulaban más años de pertenencia al Colegio Cardenalicio. Aunque con ninguno de ellos mantenía una relación de amistad, los había incorporado al grupo íntimo porque los dos habían sido prefectos de la doctrina de la fe, cargo que él mismo había ocupado durante más de veinte años hasta su elección como Papa, y que, como bien sabía, confería una gran influencia sobre el resto de los miembros del Colegio. Ambos eran italianos y, aunque mayores de ochenta años, circunstancia que les había impedido votar en el cónclave, sus mentes revelaban una claridad de juicio impresionante. La recomendación de no hacer público el documento de Barcelona y enviarlo inmediatamente al Archivo Secreto Vaticano venía expresada con un razonamiento y una precisión envidiables. «Sus mentes funcionan con una lógica tan parecida a la mía…», pensaba mientras leía las cinco páginas del informe. El Papa pasó luego a la lectura de la recomendación de la mayoría, firmada por tres de los cardenales más jóvenes del Colegio y rubricada también, sin comprometer opinión, por su secretario privado y principal asesor, monseñor Sebastiano Montefiori. Benedicto sonrió para sus adentros al recordar que los más jóvenes de entre los Príncipes de la Iglesia pasaban de las sesenta y cinco primaveras.
A los tres cardenales los había tratado íntimamente en los tiempos en que él ejercía como presidente de la Pontificia Comisión Bíblica y de la Comisión Teológica Internacional. Ninguno pertenecía a las diversas congregaciones, comisiones y tribunales que conformaban el gobierno de la Santa Sede, pero los tres desempeñaban con gran eficiencia el día a día del trabajo que los cardenales con cargos de mayor jerarquía preferían evitar. Uno provenía de Alemania, su tierra natal, otro de los Estados Unidos y, el más joven, de Latinoamérica. En cuanto a Sebastiano Montefiori, su mano derecha y hombre de confianza, venía desempeñándose desde hacía varios años como su asistente personal y, a pesar de su relativa juventud, en todos sus actos demostraba, además de una inteligencia inusual, madurez de criterio y lealtad absoluta para con su fe y su superior. Por ser italiano, Sebastiano mantenía en el gabinete personal el equilibrio indispensable para evitar celos innecesarios. Era preciso tener siempre presente que los Papas ofician también como primados de Italia y arzobispos de la provincia de Roma y que los últimos, Wojtyla y él, no eran italianos.
El informe de la mayoría era más extenso, más elaborado, más cálido y elocuente, y sus consideraciones y conclusiones contradecían al presentado por los dos ancianos cardenales. Afirmaba que el hallazgo de Barcelona debía hacerse público en cuanto se elaborara una estrategia para que su divulgación e impacto fueran lo más amplios y contundentes posible y concluía expresando que «quedará a la decisión del Colegio Cardenalicio, si así lo estima procedente Su Santidad, que la revelación del documento se haga bien a través de una Carta Apostólica o de un mensaje del Sumo Pontífice».
El Papa había procurado estar presente en las sesiones en las que su gabinete personal discutía el documento de Barcelona y se había asombrado ante la vehemencia con la que cada uno defendía sus puntos de vista. En realidad, más que Príncipes de la Iglesia debatiendo sobre una materia de enorme trascendencia para el catolicismo, sus asesores inmediatos parecían abogados defensores y fiscales tratando de convencer a un jurado de conciencia sobre la inocencia o culpabilidad del acusado. Pero el jurado de conciencia era él, el Papa, el Sumo Pontífice, que no solamente tenía dentro de la Iglesia católica la plenitud del poder legislativo, administrativo y judicial sino que, además, desde el Concilio Vaticano I, estaba revestido del don de la infalibilidad. Y era, precisamente, el hecho de no tener margen para equivocarse lo que más pesaba sobre sus hombros en el momento de tomar una decisión. Porque, si bien la infalibilidad venía dada solamente para cuestiones doctrinales, era sabido que, en la práctica, al Papa se le reconocía discreción absoluta para decidir sobre cualquier tema importante. Benedicto XVI estaba seguro de que ninguno de sus antecesores inmediatos, ni el bondadoso Juan XXIII ni el incansable Juan Pablo II, se habían enfrentado a decisiones tan difíciles y trascendentales como la que, a poco más de un año de su elección, pondría a prueba la autoridad e infalibilidad del Sumo Pontífice de la Iglesia. Pero el riesgo de infidencia o de divulgación a destiempo era demasiado grande y no podía demorar más su decisión. Aparte de los que habían participado en la investigación y posterior discusión del documento de Barcelona, ¿quién más sabía de su existencia? ¿Hasta dónde el nieto del amanuense del famoso arquitecto catalán había transmitido a otros la enorme significación y alcance del hallazgo? El mero hecho de que el documento estuviera tan vinculado a Antoni Gaudí, cuya beatificación y posterior canonización estaban siendo formalmente consideradas por la Congregación para la Causa de los Santos, dificultaba aún más su decisión, que a fin de cuentas podía determinar que por primera vez figurara un arquitecto en el santoral. El Papa sintió que debía informarse más sobre el asunto y, tras observar que el reloj de su aposento marcaba apenas las nueve, resolvió llamar a su secretario privado. Con gesto decidido levantó el auricular y marcó el número doscientos veintidós, uno de los pocos que ya se había aprendido de memoria. Después del primer timbrazo, la voz de Sebastiano Montefiori respondió expectante:
—¿Desea algo, Su Santidad?
—¿Puedes venir a mi dormitorio un momento? —ordenó, más que preguntó, el Papa.
—Dentro de dos minutos estaré allí.
El aposento habilitado especialmente para el hombre de confianza distaba apenas veinte metros del que los Sumos Pontífices ocupaban desde hacía más de tres siglos, y antes de los dos minutos prometidos monseñor Montefiori llamaba discretamente a la puerta.
—Pasa, pasa —exclamó impaciente el Papa.
Sebastiano entró en la habitación, se arrodilló y besó el anillo pontifical antes de que el Sumo Pontífice pudiese retirar la mano.
—Ven, siéntate aquí, frente al escritorio. Tenemos que hablar.
El secretario privado se colocó al lado de la silla que le ofrecía Su Santidad y esperó a que éste se sentara para hacer lo mismo.
—La razón de esta llamada a deshora es que, como tú sabes mejor que nadie, la decisión sobre el documento de Barcelona no puede esperar más —dijo Benedicto XVI, mientras, con un gesto característico en él, se quitaba las gafas para limpiarlas—. Tengo muy claros los argumentos, razones y conclusiones de ambos informes, pero siento que me falta repasar contigo cada detalle, cada acontecimiento en torno al hallazgo del manuscrito. Y cuando digo todo, digo absolutamente todo lo ocurrido. ¿Crees que podemos hacerlo ahora? Montefiori se acomodó en la silla, miró hacia la ventana mientras ponía en orden sus ideas y, una vez más, comenzó a recordar las circunstancias del descubrimiento.




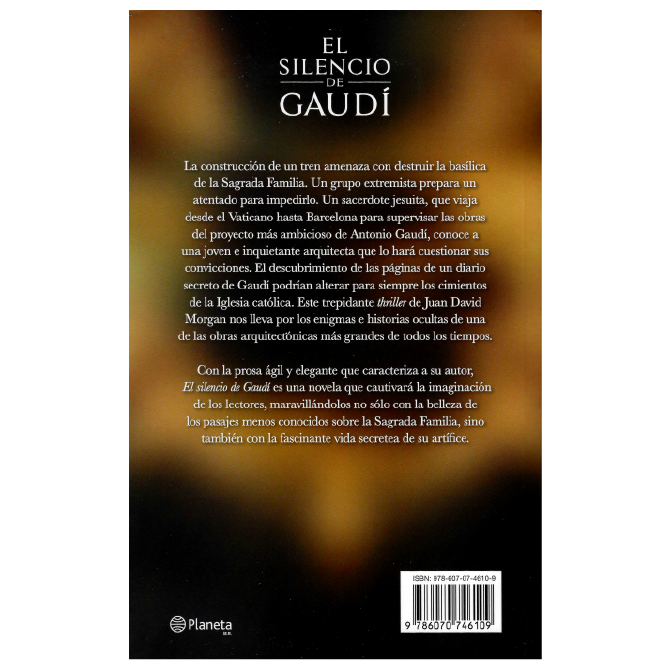



admin –
Este libro de intriga culta saca a bailar al actual Pontífice desde la primera frase, llevándonos casi sin darnos cuenta a una trama en la que la arquitectura tiene un papel tan destacado como la pasión, cuando un ambicioso proyecto urbanístico de Barcelona amenaza con ocasionar daños estructurales a la obra maestra de Gaudí: La Sagrada Familia.